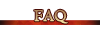Luna Alta
+23
Kanyum
Harek
Percy
Zarket
Evanna
Naeryan
Poblo
Muffie
Alicia
Dal
Matt
Lops
Giniroryu
Tak
Yber
Vlad
Jack
Administración
Elliot
Leonart
Fundador
Red
Rocavarancolia Rol
27 participantes
 Rocavarancolia Rol
Rocavarancolia Rol
 Luna Alta
Luna Alta
02/08/11, 06:35 pm
Recuerdo del primer mensaje :
Barrio cercano a Rocavaragálago. Es una de las zonas de Rocavarancolia donde las calles están en mejor estado, generalmente con un aspecto casi lujoso. La mayoría de casas son grandes y están bien decoradas, en no pocos casos dignas de llamarse palacios, con pocas viviendas que sigan en ruinas. Cerca del centro del barrio se encuentra el famoso Palacete.
- GiniroryuGM
Ficha de cosechado
Nombre: Rägjynn
Especie: mjörní
Habilidades: memoria, buen oído y don de lenguas
 Re: Luna Alta
Re: Luna Alta
20/06/18, 05:29 pm
Melodes sonrió levemente y asintió, aliviado de saber que ambos habían comprendido su explicación.
—Lo comprendo perfectamente, os lo aseguro —respondió a Jack ante sus disculpas—. Y os agradezco vuestro apoyo. Os prometo también que si encontrase alguna forma de que pudieseis ayudarme os lo haría saber enseguida. No pretendo de ninguna manera hacerme el héroe: tan solo actúo de la única forma posible.
Y el soñador tenía claro que no era ningún héroe. No estaba dispuesto a morir sin más.
El encuentro concluyó y salieron de la casa de Trazo. El soñador se despidió de Jack a medio camino en dirección hacia su propia casa. Pronto tendría que reunirse con Nihil de nuevo y, posiblemente, con el Consejo.
—Lo comprendo perfectamente, os lo aseguro —respondió a Jack ante sus disculpas—. Y os agradezco vuestro apoyo. Os prometo también que si encontrase alguna forma de que pudieseis ayudarme os lo haría saber enseguida. No pretendo de ninguna manera hacerme el héroe: tan solo actúo de la única forma posible.
Y el soñador tenía claro que no era ningún héroe. No estaba dispuesto a morir sin más.
El encuentro concluyó y salieron de la casa de Trazo. El soñador se despidió de Jack a medio camino en dirección hacia su propia casa. Pronto tendría que reunirse con Nihil de nuevo y, posiblemente, con el Consejo.
- Administración
Ficha de cosechado
Nombre:
Especie:
Habilidades:
 Re: Luna Alta
Re: Luna Alta
07/08/18, 04:46 pm
El último caldero de dama Liviana fueron diez anillos concéntricos de brisas imbuidas.
Un montón de espigas verdosas ardía en su centro, en el centro de la azotea. La bruja contempló la Luna en su cénit y retuvo el recuerdo como primer ingrediente.
Licor de las tres. Ingrediente versátil, todo lo reflejado en sus charcos es más real que lo reflejado en un charco normal. Dama Liviana interpuso el frasco entre su mirada y la Luna. La imagen atravesó el líquido, transformándolo.
Ebullidor infragalvánico. Mezclar con cualquier sustancia para conseguir una vaporización rápida. No suele dejar trazas de contaminante. Con esto, el círculo externo quedaba completo.
El siguiente sería de elixir superlativo. Propiedades adecuadas, rareza arrebatadora. Tan sólo agitar y se expandiría sin necesitar encontrarse en estado gaseoso. Segundo círculo completo.
Vapores de mercurio. Cantidades ingentes. Claridad, visión. El grito de la palabra “¡espadas!”. Tercer círculo completo.
Pétalos de rosa. Nada más. La brisa los mantendría a flote. Cuarto círculo completo.
Una esfera de diez gramos de oro. Para suspenderla, lixiviador de cristal seco VI. Los polvos mágicos trituraron el metal en una espesa nube dorada, completando así el quinto círculo.
De alguna forma, un coral perfectamente vivo y a la vez perfectamente licuado contenido en una copa de Plutonia. Bastó con romperla contra el suelo (una sonrisa de satisfacción iluminó la boca de la bruja) para completar el sexto círculo.
Orgánico de luz XVII con orgánico de clamor II con tres gotas de orgánico de exaltación de Clémora II. Serrín y flemas de nautilo. Sofisticado, tremendo. Una impresión aguda completó el séptimo círculo.
Una batería de mil brisas, todas suaves, superpuestas, abrumadoramente ligeras. Sinceras, de una sinceridad muy difícil y muy espontánea. Posiblemente el ingrediente más costoso de no ser por el exorbitado precio del elixir superlativo. Transparente y comprometido. Octavo círculo completo.
Sangre de dama Liviana, evaporada sobre una última brisa. El hogar orgulloso de la divina esencia. Noveno cículo completo.
Finalmente, polvo de Luna Roja para el círculo central. La luz absoluta de magia pura, la corona cósmica. Caldero completo.
Las espigas terminaron de arder y la bruja se colocó sobre sus restos. Alzó la mirada al astro una vez más y tomó aire. Los círculos se movían al ritmo de su respiración, el viento arrastraba las cenizas y, como a virutas de hierro un campo magnético, las distribuía en forma de decaestrella.
Una botella minúscula reposaba en sus manos extendidas hacia el cielo. Las brisas concéntricas se contraían sobre su cuello. Liviana cerró los ojos.
Cuando los abrió, un instante después, todo se había difuminado en el aire.
Pero ahí estaba el destilado definitivo. Apenas una gota, una gotita transparente. Cualquiera que no estuviera versado en alquimia la tomaría por agua o alcohol, pero su resonancia mística era como cien orquestas sinfónicas en clímax. Un enorme mantófago que sobrevolaba un edificio cercano reventó en hebras de néctar fantasmal al mirar el frasco.
Dama Liviana rió y dejó caer la gota sobre su lengua.
Sabía a-
(…)
Incluso sus ropajes de seda fueron transmutados. Oro macizo de pureza absoluta. Mucho más valiosa era la expresión inmortalizada en el rostro de la bruja. Era la sonrisa de la apoteosis, la mirada penetrante de una verdadera diosa.
Un montón de espigas verdosas ardía en su centro, en el centro de la azotea. La bruja contempló la Luna en su cénit y retuvo el recuerdo como primer ingrediente.
Licor de las tres. Ingrediente versátil, todo lo reflejado en sus charcos es más real que lo reflejado en un charco normal. Dama Liviana interpuso el frasco entre su mirada y la Luna. La imagen atravesó el líquido, transformándolo.
Ebullidor infragalvánico. Mezclar con cualquier sustancia para conseguir una vaporización rápida. No suele dejar trazas de contaminante. Con esto, el círculo externo quedaba completo.
El siguiente sería de elixir superlativo. Propiedades adecuadas, rareza arrebatadora. Tan sólo agitar y se expandiría sin necesitar encontrarse en estado gaseoso. Segundo círculo completo.
Vapores de mercurio. Cantidades ingentes. Claridad, visión. El grito de la palabra “¡espadas!”. Tercer círculo completo.
Pétalos de rosa. Nada más. La brisa los mantendría a flote. Cuarto círculo completo.
Una esfera de diez gramos de oro. Para suspenderla, lixiviador de cristal seco VI. Los polvos mágicos trituraron el metal en una espesa nube dorada, completando así el quinto círculo.
De alguna forma, un coral perfectamente vivo y a la vez perfectamente licuado contenido en una copa de Plutonia. Bastó con romperla contra el suelo (una sonrisa de satisfacción iluminó la boca de la bruja) para completar el sexto círculo.
Orgánico de luz XVII con orgánico de clamor II con tres gotas de orgánico de exaltación de Clémora II. Serrín y flemas de nautilo. Sofisticado, tremendo. Una impresión aguda completó el séptimo círculo.
Una batería de mil brisas, todas suaves, superpuestas, abrumadoramente ligeras. Sinceras, de una sinceridad muy difícil y muy espontánea. Posiblemente el ingrediente más costoso de no ser por el exorbitado precio del elixir superlativo. Transparente y comprometido. Octavo círculo completo.
Sangre de dama Liviana, evaporada sobre una última brisa. El hogar orgulloso de la divina esencia. Noveno cículo completo.
Finalmente, polvo de Luna Roja para el círculo central. La luz absoluta de magia pura, la corona cósmica. Caldero completo.
Las espigas terminaron de arder y la bruja se colocó sobre sus restos. Alzó la mirada al astro una vez más y tomó aire. Los círculos se movían al ritmo de su respiración, el viento arrastraba las cenizas y, como a virutas de hierro un campo magnético, las distribuía en forma de decaestrella.
Una botella minúscula reposaba en sus manos extendidas hacia el cielo. Las brisas concéntricas se contraían sobre su cuello. Liviana cerró los ojos.
Cuando los abrió, un instante después, todo se había difuminado en el aire.
Pero ahí estaba el destilado definitivo. Apenas una gota, una gotita transparente. Cualquiera que no estuviera versado en alquimia la tomaría por agua o alcohol, pero su resonancia mística era como cien orquestas sinfónicas en clímax. Un enorme mantófago que sobrevolaba un edificio cercano reventó en hebras de néctar fantasmal al mirar el frasco.
Dama Liviana rió y dejó caer la gota sobre su lengua.
Sabía a-
(…)
Incluso sus ropajes de seda fueron transmutados. Oro macizo de pureza absoluta. Mucho más valiosa era la expresión inmortalizada en el rostro de la bruja. Era la sonrisa de la apoteosis, la mirada penetrante de una verdadera diosa.
- Zarket
Ficha de cosechado
Nombre: Rádar
Especie: Carabés
Habilidades: Resistencia, velocidad natatoria, nociones de lucha
 Re: Luna Alta
Re: Luna Alta
23/10/18, 06:01 pm
Silente era atacado por las cosas que había visto, por la locura que había sentido, por los delirios que le habían sometido. La complicada trayectoria al interior de la Torre de los Soñadores había resultado infernal, pero mucho peor había sido la aventura para salir. Su mente había sido atacada por la amalgama de ilusiones oníricas que existían allí dentro, y apenas había soportado aquel envite.
Su cuerpo apenas contenía las brutales heridas que aquellas cosas habían perpetrado a su subsconciente. Solo el ansia de buscar, de encontrar, de advertir lo mantenía vivo. Solo el deseo de salvar a Rocavarancolia postergaba su muerte.
Y solo dos personas en todos los mundos que conocía podían, quizás, socorrer a la ciudad de los milagros y los espantos en su hora de mayor necesidad. Porque, después de lo que había visto, Silente tenía algo claro: los seres de la vigilia nada podían hacer contra los entes de lo onírico.
La suerte quiso que se los encontrara cuando la bruta determinación que lo mantenía vivo comenzaba a agotarse.
Melodes y Nihil verían un estado deplorable en Silente. Sudoroso, con la cara desencaja y la respiración irregular. El horror y la desesperación tiznaban su expresión, como si hubiera visto la fuente de la locura, como si hubiera contemplado lo que se escondía en el fondo del Abismo.
—¡Cabalgad delirios! ¡Cumplid con vuestra obligación! —sus graznidos surgían de un profundo pozo de angustia. El jefe de los espías cayó de rodillas, alzando una mano hacia el dúo, aunque no era a soñador y súcubo de las pesadillas a quienes veía—. ¡El caos llega, y si no se le detiene nada escapará de él! ¿Acaso no lo veis? ¡Nada importa, sino la infección de nuestra alma!
Su mente se hallaba ante el dragón muerto, ante la Torre que abarcaba toda la infinitud del tiempo y el espacio, ante ciudades de belleza incomparable que convivían con fuentes de sangre, ante catedrales en nubes presididas por altares de sacrificios humanos. Ante mil Lunas Rojas, ante mil Rocavaragálagos. Ante un demonio que se negaba a aceptar la verdad.
—Hay que detenerle —su voz se había quebrado, las lágrimas acudieron a sus ojos, y tras ellas llegaba la oscuridad. Y, aun así, todavía encontró fuerzas para decir una cosa más—, porque si gana, ninguna diferencia habrá entre vivos y muertos.
Su cuerpo apenas contenía las brutales heridas que aquellas cosas habían perpetrado a su subsconciente. Solo el ansia de buscar, de encontrar, de advertir lo mantenía vivo. Solo el deseo de salvar a Rocavarancolia postergaba su muerte.
Y solo dos personas en todos los mundos que conocía podían, quizás, socorrer a la ciudad de los milagros y los espantos en su hora de mayor necesidad. Porque, después de lo que había visto, Silente tenía algo claro: los seres de la vigilia nada podían hacer contra los entes de lo onírico.
La suerte quiso que se los encontrara cuando la bruta determinación que lo mantenía vivo comenzaba a agotarse.
Melodes y Nihil verían un estado deplorable en Silente. Sudoroso, con la cara desencaja y la respiración irregular. El horror y la desesperación tiznaban su expresión, como si hubiera visto la fuente de la locura, como si hubiera contemplado lo que se escondía en el fondo del Abismo.
—¡Cabalgad delirios! ¡Cumplid con vuestra obligación! —sus graznidos surgían de un profundo pozo de angustia. El jefe de los espías cayó de rodillas, alzando una mano hacia el dúo, aunque no era a soñador y súcubo de las pesadillas a quienes veía—. ¡El caos llega, y si no se le detiene nada escapará de él! ¿Acaso no lo veis? ¡Nada importa, sino la infección de nuestra alma!
Su mente se hallaba ante el dragón muerto, ante la Torre que abarcaba toda la infinitud del tiempo y el espacio, ante ciudades de belleza incomparable que convivían con fuentes de sangre, ante catedrales en nubes presididas por altares de sacrificios humanos. Ante mil Lunas Rojas, ante mil Rocavaragálagos. Ante un demonio que se negaba a aceptar la verdad.
—Hay que detenerle —su voz se había quebrado, las lágrimas acudieron a sus ojos, y tras ellas llegaba la oscuridad. Y, aun así, todavía encontró fuerzas para decir una cosa más—, porque si gana, ninguna diferencia habrá entre vivos y muertos.
- InvitadoInvitado
 Re: Luna Alta
Re: Luna Alta
24/10/18, 05:21 pm
Nihil había trabajado junto a Siloco y en poco tiempo habían llegado a una conclusión. A la súcubo no le hacía gracia pues la dejaría expuesta, pero no podía volver a permitir que su orgullo acabase perjudicando a la ciudad. Debía hacerse.
El soñador la citó en su propia casa. A Nihil le hizo tanta gracia que confiase en dejarla entrar a ella en domicilio como el que no se fiase de verse en el de la súcubo. Llegó puntual, con una carpeta bien sellada bajo el brazo y la cola moviéndose de forma nerviosa tras de sí. Melodes salió a recibirla a la puerta, como buen caballero que era, sin embargo no tuvieron tiempo ni para intercambiar saludos de cortesía; una figura se acercaba renqueante por la avenida, gritando incoherencias. Lo reconocieron al instante: un miembro del consejo, el mismísimo Silente, expuesto a los ojos de todos como no lo había estado en décadas, demacrado y loco. Nihil temió lo peor, y en cuanto el jefe de espías cayó a sus pies todos sus temores se confirmaron. Se arrodilló y se inclinó sobre él para oir sus últimas palabras. El corazón se le encogió en el pecho de forma tan dolorosa que podría pensar que acababan de apuñalarla.
-Vamos dentro -apremió.
Hizo levitar el cadáver y lo cubrió con un hechizo de preservación para ocultar su muerte a la ciudad y otro para retener los últimos retazos de la mente del paladín. Habían tenido suerte de presenciar su muerte.
En cuanto estuvieron bajo techo, dejó el cuerpo donde le indicase Melodes para poder examinarlo. Lo primero que buscó fue, evidentemente, trazas de su propio hechizo parásito. Era muy improbable, no se podía engañar así a un miembro del Consejo, pero no sabía cuánto tiempo llevaba el pobre Silente fuera de sus cabales.
El soñador la citó en su propia casa. A Nihil le hizo tanta gracia que confiase en dejarla entrar a ella en domicilio como el que no se fiase de verse en el de la súcubo. Llegó puntual, con una carpeta bien sellada bajo el brazo y la cola moviéndose de forma nerviosa tras de sí. Melodes salió a recibirla a la puerta, como buen caballero que era, sin embargo no tuvieron tiempo ni para intercambiar saludos de cortesía; una figura se acercaba renqueante por la avenida, gritando incoherencias. Lo reconocieron al instante: un miembro del consejo, el mismísimo Silente, expuesto a los ojos de todos como no lo había estado en décadas, demacrado y loco. Nihil temió lo peor, y en cuanto el jefe de espías cayó a sus pies todos sus temores se confirmaron. Se arrodilló y se inclinó sobre él para oir sus últimas palabras. El corazón se le encogió en el pecho de forma tan dolorosa que podría pensar que acababan de apuñalarla.
-Vamos dentro -apremió.
Hizo levitar el cadáver y lo cubrió con un hechizo de preservación para ocultar su muerte a la ciudad y otro para retener los últimos retazos de la mente del paladín. Habían tenido suerte de presenciar su muerte.
En cuanto estuvieron bajo techo, dejó el cuerpo donde le indicase Melodes para poder examinarlo. Lo primero que buscó fue, evidentemente, trazas de su propio hechizo parásito. Era muy improbable, no se podía engañar así a un miembro del Consejo, pero no sabía cuánto tiempo llevaba el pobre Silente fuera de sus cabales.
- GiniroryuGM
Ficha de cosechado
Nombre: Rägjynn
Especie: mjörní
Habilidades: memoria, buen oído y don de lenguas
 Re: Luna Alta
Re: Luna Alta
24/10/18, 08:05 pm
El soñador se encontraba visiblemente agotado. Melodes había tenido que lidiar con ya varios intentos de asesinato hacia su persona en poco tiempo y se había visto obligado a reforzar considerablemente las defensas de su casa en varias ocasiones. El libense no pensaba ponérselo fácil al íncubo de las pesadillas, pero sentía que el tiempo se agotaba y que debían actuar cuanto antes, por eso había quedado con Nihil aquel día.
A pesar de todo, se esforzó por tratar de esbozar una sonrisa para recibir a la súcubo de las pesadillas, pero apenas compuso una mueca impropia de él cuando su vano intento fue interrumpido por la voz de alguien conocido. Siguió a Nihil en dirección al jefe de espías, justo para escuchar aquellas ominosas palabras que durante un instante lo dejaron paralizado. El mundo a su alrededor parecía haberse difuminado de pronto. La voz de la súcubo le hizo salir de su breve episodio de despersonalización y asintió, apresurándose a volver al interior de su casa y sacar una sábana que extendió en el suelo para que pudiera colocar el cadáver sobre ella.
—Creo que ha entrado en la torre —dijo tras un largo silencio mientras Nihil examinaba el cadáver—. ¿Halláis alguna pista en su cadáver?
A pesar de todo, se esforzó por tratar de esbozar una sonrisa para recibir a la súcubo de las pesadillas, pero apenas compuso una mueca impropia de él cuando su vano intento fue interrumpido por la voz de alguien conocido. Siguió a Nihil en dirección al jefe de espías, justo para escuchar aquellas ominosas palabras que durante un instante lo dejaron paralizado. El mundo a su alrededor parecía haberse difuminado de pronto. La voz de la súcubo le hizo salir de su breve episodio de despersonalización y asintió, apresurándose a volver al interior de su casa y sacar una sábana que extendió en el suelo para que pudiera colocar el cadáver sobre ella.
—Creo que ha entrado en la torre —dijo tras un largo silencio mientras Nihil examinaba el cadáver—. ¿Halláis alguna pista en su cadáver?
 InvitadoInvitado
InvitadoInvitado
 Re: Luna Alta
Re: Luna Alta
24/10/18, 09:32 pm
Nihil fue extrayendo los últimos pensamientos y visiones del muerto y proyectándolos alrededor de su cabeza, como un halo verde.
-No he encontrado trazas de mi hechizo. Si entró en la torre lo hizo por decisión propia -comentó. -Si tienes algún conjuro para registrar la información que estoy proyectando me vendría genial ahora, su mente está muy dañada y es difícil sacar algo en claro y necesitaremos pruebas que entregarle al Consejo.
Dudaba que el Consejo no supiera a estas alturas que algo se estaba cociendo, tal vez habían enviado al jefe de espías a investigar, tal vez Silente había ido por cuenta propia. Sea como fuere, debía asegurarse de que Corann no pudiese sacar provecho de esa muerte, por eso había otro hechizo funcionando sobre el cadáver de Silente: Una finísima niebla ondulaba en jirones celestes alrededor del difunto jefe de espías. El objetivo de esta niebla era evitar que nadie pudiese reclamar su alma y la invalidaba para muchos conjuros. Posiblemente era una medida exagerada pero la paranoia de Nihil se había disparado.
-No he encontrado trazas de mi hechizo. Si entró en la torre lo hizo por decisión propia -comentó. -Si tienes algún conjuro para registrar la información que estoy proyectando me vendría genial ahora, su mente está muy dañada y es difícil sacar algo en claro y necesitaremos pruebas que entregarle al Consejo.
Dudaba que el Consejo no supiera a estas alturas que algo se estaba cociendo, tal vez habían enviado al jefe de espías a investigar, tal vez Silente había ido por cuenta propia. Sea como fuere, debía asegurarse de que Corann no pudiese sacar provecho de esa muerte, por eso había otro hechizo funcionando sobre el cadáver de Silente: Una finísima niebla ondulaba en jirones celestes alrededor del difunto jefe de espías. El objetivo de esta niebla era evitar que nadie pudiese reclamar su alma y la invalidaba para muchos conjuros. Posiblemente era una medida exagerada pero la paranoia de Nihil se había disparado.
 GiniroryuGM
GiniroryuGM
Ficha de cosechado
Nombre: Rägjynn
Especie: mjörní
Habilidades: memoria, buen oído y don de lenguas
Personajes : ● Noel: Draco de Estínfalo de origen sueco.
● Archime/Krono Rádem: Kairós irrense.
● Irianna/Dama Enigma: Nebulomante idrina lacustre.
● Adrune: Gamusino sinhadre, edeel.
● Lethe: Horus, enderth.
● Rägjynn: mjörní.
● Naeleth: Bruja del Hielo, nublina.
Unidades mágicas : 8/8
Síntomas : Aumenta su resistencia progresivamente.
Armas : ● Noel: hacha de dos manos y espada bastarda.
● Archime/Krono Rádem: sus monólogos sobre biomecánica avanzada.
● Irianna: arco y estoque.
● Adrune: lanza, espadas cortas y arco.
● Lethe: arco y lanza.
● Rägjynn: jō.
● Naeleth: arco, sai y báculo.
Status : Gin: do the windy thing.
Humor : REALLY NOT FEELIN' UP TO IT RIGHT NOW. SORRY.
 Re: Luna Alta
Re: Luna Alta
24/10/18, 09:43 pm
El soñador asintió y se apresuró en sacar un pergamino, sobre el cual comenzó a entonar un largo y complejo hechizo. Sobre la superficie vacía comenzaron a aparecer letras escritas con sangre extraída del cadáver de Silente, ya que aquel conjuro empleaba dicha sustancia como prueba inequívoca de que pertenecían a una persona concreta.
Cuando terminó, el soñador echó un vistazo al galimatías en que se había convertido aquel pergamino con toda la información que la súcubo había podido extraer del cadáver de Silente. Su mente se encontraba embotada y estaba comenzando a marearse. Las letras sanguinolientas parecían moverse ante sus extenuados ojos.
—Es posible que vos saquéis algo más en claro que yo —se lo tendió a la súcubo.
El soñador creía haber vislumbrado algo. Algo terrible. Pero prefería no elucubrar más al respecto sin la opinión de su amiga.
Cuando terminó, el soñador echó un vistazo al galimatías en que se había convertido aquel pergamino con toda la información que la súcubo había podido extraer del cadáver de Silente. Su mente se encontraba embotada y estaba comenzando a marearse. Las letras sanguinolientas parecían moverse ante sus extenuados ojos.
—Es posible que vos saquéis algo más en claro que yo —se lo tendió a la súcubo.
El soñador creía haber vislumbrado algo. Algo terrible. Pero prefería no elucubrar más al respecto sin la opinión de su amiga.
 InvitadoInvitado
InvitadoInvitado
 Re: Luna Alta
Re: Luna Alta
24/10/18, 11:10 pm
Nihil dejó que tres imágenes concretas flotasen sobre la cabeza de Silente, como fotogramas congelados. La imagen estaba invertida y en tonos verdes, por lo que no era tan fácil de interpretar, por suerte los datos que había sacado le ayudarían a sumar las pistas. Tomó el pergamino que le tendía Melodes y lo leyó atentamente. Si su piel no fuese ya completamente blanca, Nihil se habría puesto pálida. Sus manos se cerraron como garras sobre el pergamino, temblando.
-Hay que avisar al Consejo. Ya.
Le devolvió el pergamino al soñador y sacó un espejito de mano de su chaleco. Trazó el símbolo para llamar a Siloco, él les conseguiría acceso inmediato al castillo. << No tenemos tiempo para formalidades de mierda>>
-Tenemos que detener esto cuanto antes -le dijo a Melodes mientras se llevaba a la oreja el espejo -Si va a más estamos muy jodidos.
Sigue en salón del trono
-Hay que avisar al Consejo. Ya.
Le devolvió el pergamino al soñador y sacó un espejito de mano de su chaleco. Trazó el símbolo para llamar a Siloco, él les conseguiría acceso inmediato al castillo. << No tenemos tiempo para formalidades de mierda>>
-Tenemos que detener esto cuanto antes -le dijo a Melodes mientras se llevaba a la oreja el espejo -Si va a más estamos muy jodidos.
Sigue en salón del trono
 Dal
Dal
Ficha de cosechado
Nombre: Alec (Alasdair)
Especie: Humano; Escocés.
Habilidades: Fuerza bruta, nociones de lucha y resistencia.
Personajes :- Enredo : Humano Brujo de las Enredaderas.
- Surásara : Ulterana Naga.
- Varsai : Varmana Licántropo leopardo de las nieves.
- Eriel : Nublino.
Heridas/enfermedades : Finas cicatrices por todo el cuerpo.
Status : Perdido en la ciudad de los milagros y los portentos.
 Re: Luna Alta
Re: Luna Alta
25/10/18, 11:22 pm
Varsai llegó al trote a la calle en que vivía la bruja. Iba de visita a casa de Mánia. La licántropa quería visitar Libo, y cuando preguntó por aquel mundo, donde los felinos eran adorados, rápidamente le remitieron a la libense como la persona más adecuada para informarla.
La varmana le había mandado un mensaje y se había visto un par de veces, momentos en que la chica aprovechó para hacerle saber a la embajadora que quería hacer un viaje a su tierra de origen. El día de hoy era una preparación para el viaje.
Llegó frente a la verja y, con pocas ganas de entrar en fase para llamar, cogió el tirador con los dientes con cuidado de no romperlo e hizo sonar el timbre. Estaba segura de que dentro la habían oído por lo que se sentó sobre sus cuartos traseros con la cola moviéndose rítmicamente tras ella.
En una mochila que traía a la espalda llevaba algo de ropa, y unos dulces para la embajadora. Lo único que la ponía ligeramente nerviosa era el íncubo que solía rondar cerca de la bruja. No terminaba de sentirse cómoda con él cerca.
La varmana le había mandado un mensaje y se había visto un par de veces, momentos en que la chica aprovechó para hacerle saber a la embajadora que quería hacer un viaje a su tierra de origen. El día de hoy era una preparación para el viaje.
Llegó frente a la verja y, con pocas ganas de entrar en fase para llamar, cogió el tirador con los dientes con cuidado de no romperlo e hizo sonar el timbre. Estaba segura de que dentro la habían oído por lo que se sentó sobre sus cuartos traseros con la cola moviéndose rítmicamente tras ella.
En una mochila que traía a la espalda llevaba algo de ropa, y unos dulces para la embajadora. Lo único que la ponía ligeramente nerviosa era el íncubo que solía rondar cerca de la bruja. No terminaba de sentirse cómoda con él cerca.
Soy Dal, hijo del Estío y el Crepúsculo. Señor del Vacío y Amo del Infinito. Destructor de Mundos y Artífice de Infiernos. Conde de la Nada y Duque de los Océanos. Rey del Purgatorio y Terror del Cielo. Marqués del Inframundo y Barón de la Muerte. Por todos estos titulos, Invitado, reclamo tu vida para mí .
 InvitadoInvitado
InvitadoInvitado
 Re: Luna Alta
Re: Luna Alta
26/10/18, 01:11 am
Un joven pálido vestido con una falda hasta los pies salió del caserón para abrirle la cancela a Varsai. Mánia había conseguido sirvientes nuevos. Se le notaba algo nervioso por la presencia de la licántropa, pero logró que no le temblase la voz cuando le dio la bienvenida con una reverencia.
-Bienvenida, señora Varsai, la ama la recibirá en la salita del segundo piso.
Guió a Varsai por el caminito de grava hasta la puerta y escaleras arriba. Andaba muy derecho, de forma casi forzada, y era bastante joven; apenas había pasado la edad límite para ser cosechado. Entraron en un gran salón de baile decorado con tapices y gruesas alfombras, pero vacío de muebles. A la izquierda, se abría una pequeña salita.
Mánia corrió a recibirla, vestida con un mono de seda roja y sandalias de oro. Pidió permiso antes de acariciar las orejas suaves de la licántropa.
-Me alegra que hayas venido. Ven, ponte cómoda, nos servirán aquí el té. ¿Tienes algún antojo?
Le señaló un sofá tapizado de terciopelo. La salita estaba decorada de forma sencilla según la definición de Mánia, con muebles libenses pero con curiosidades de otros mundos aquí y allá. En una esquina estaba el juego de sillones, una mesita de café y un samovar, al otro lado habían imporvisado una mesa con dos caballetes y sobre ella había estendidas varias telas, vestidos, joyas...
-Bienvenida, señora Varsai, la ama la recibirá en la salita del segundo piso.
Guió a Varsai por el caminito de grava hasta la puerta y escaleras arriba. Andaba muy derecho, de forma casi forzada, y era bastante joven; apenas había pasado la edad límite para ser cosechado. Entraron en un gran salón de baile decorado con tapices y gruesas alfombras, pero vacío de muebles. A la izquierda, se abría una pequeña salita.
Mánia corrió a recibirla, vestida con un mono de seda roja y sandalias de oro. Pidió permiso antes de acariciar las orejas suaves de la licántropa.
-Me alegra que hayas venido. Ven, ponte cómoda, nos servirán aquí el té. ¿Tienes algún antojo?
Le señaló un sofá tapizado de terciopelo. La salita estaba decorada de forma sencilla según la definición de Mánia, con muebles libenses pero con curiosidades de otros mundos aquí y allá. En una esquina estaba el juego de sillones, una mesita de café y un samovar, al otro lado habían imporvisado una mesa con dos caballetes y sobre ella había estendidas varias telas, vestidos, joyas...
 Dal
Dal
Ficha de cosechado
Nombre: Alec (Alasdair)
Especie: Humano; Escocés.
Habilidades: Fuerza bruta, nociones de lucha y resistencia.
Personajes :- Enredo : Humano Brujo de las Enredaderas.
- Surásara : Ulterana Naga.
- Varsai : Varmana Licántropo leopardo de las nieves.
- Eriel : Nublino.
Heridas/enfermedades : Finas cicatrices por todo el cuerpo.
Status : Perdido en la ciudad de los milagros y los portentos.
 Re: Luna Alta
Re: Luna Alta
26/10/18, 01:42 am
Vio acercarse al sirviente y su cola se agitó con más energía. Cuando le abrió las puertas y le hizo una reverencia Varsai bufó.
"No me trates así, por favor. No soy nadie importante, sólo Varsai o Zarpas si lo prefieres. No he querido el "dama" ni tampoco quiero un "señora"" le explicó al chico con tranquilidad mientras avanzaba por detrás de él.
Lo siguió al interior de la casa y luego escaleras arriba hasta un salón enorme. Lo cierto era que le encantaba la casa de la bruja, Varsai se preguntó si algún día tambien tendría una casa así. Pero más pequeña, no necesitaba tanto espacio.
Le dio permiso a Mánia para rascar sus orejas. El licántropo que dijera que no le gustaba que le rascasen era un licántropo mentiroso. Ronroneó con las caricias y luego se situó al lado del sofá señalado por la bruja, entró en fase y volvió a su forma original manteniendo la cola y las orejas.
"No quiero llenar un sofá tan bonito de pelos" le comunicó a la bruja. Por supuesto la ropa le apareció casi a la vez que se transformaba. "He traído unos dulces" dijo quitándose la mochila y sacando un paquete envuelto que le tendió a la bruja.
"Parece buen chico, pero cualquiera diría que tiene un palo en el culo" comentó riendo y refiriéndose al sirviente.
"No me trates así, por favor. No soy nadie importante, sólo Varsai o Zarpas si lo prefieres. No he querido el "dama" ni tampoco quiero un "señora"" le explicó al chico con tranquilidad mientras avanzaba por detrás de él.
Lo siguió al interior de la casa y luego escaleras arriba hasta un salón enorme. Lo cierto era que le encantaba la casa de la bruja, Varsai se preguntó si algún día tambien tendría una casa así. Pero más pequeña, no necesitaba tanto espacio.
Le dio permiso a Mánia para rascar sus orejas. El licántropo que dijera que no le gustaba que le rascasen era un licántropo mentiroso. Ronroneó con las caricias y luego se situó al lado del sofá señalado por la bruja, entró en fase y volvió a su forma original manteniendo la cola y las orejas.
"No quiero llenar un sofá tan bonito de pelos" le comunicó a la bruja. Por supuesto la ropa le apareció casi a la vez que se transformaba. "He traído unos dulces" dijo quitándose la mochila y sacando un paquete envuelto que le tendió a la bruja.
"Parece buen chico, pero cualquiera diría que tiene un palo en el culo" comentó riendo y refiriéndose al sirviente.
Soy Dal, hijo del Estío y el Crepúsculo. Señor del Vacío y Amo del Infinito. Destructor de Mundos y Artífice de Infiernos. Conde de la Nada y Duque de los Océanos. Rey del Purgatorio y Terror del Cielo. Marqués del Inframundo y Barón de la Muerte. Por todos estos titulos, Invitado, reclamo tu vida para mí .
 InvitadoInvitado
InvitadoInvitado
 Re: Luna Alta
Re: Luna Alta
26/10/18, 03:26 pm
El pobre chico balbuceó algo como: ''Jamás me atrevería, señora'' Parecía que cada vez le costaba más mantener la compostura. Cuando Varsai se transformó se quedó mirando boquiabierto, con una expresión tan poco decorosa que Mánia tuvo que echarlo de la habitación para que dejase de hacer el ridículo ante su invitada. La bruja se masajeó el puente de la nariz. Era increíble que no se arañase con las uñas larguísimas que llevaba.
-Lo traje de Libo, hacían falta más manos y Vlad no tendrá los sirvientes nigrománticos hasta final de mes. No lo dejo salir del palacete, esta es la primera vez que ve a ''una diosa'' es normal que esté nervioso. Ni siquiera ha visto un gran felino de mi mundo más allá de las pinturas religiosas.
Su vergüenza quedó aplacada por los dulces, que enseguida llamaron su atención. Cotilleó el contenido de la bolsa con ojos golosos, sacó una tartaleta y la hizo girar ante sus ojos, admirándola, antes de darle un bocado.
-¡Qué rico! Las pondremos en una fuente, y ya sé cual es el té perfecto para acompañarlas.
Hizo sonar una campanita y el chico nervioso volvió a aparecer llevando una bandeja con un juego de té y varias cajitas de latón. Mánia le señaló la que quería, dándosela a oler primero a Varsai antes de dejar que el chico preparase la tetera. Luego se marchó a toda prisa para buscar una fuente donde colocar las tartaletas.
-¿Y bien? ¿Qué parte del viajequieres que comentemos hoy? -preguntó mientras se acomodaba en uno de los sillones, con esa particular forma suya de sentarse -Yo había preparado algunos vestidos y ropa libense para que te probases. Tenemos que ponerte en modo diosa, con todo el aparejo ceremonial.
-Lo traje de Libo, hacían falta más manos y Vlad no tendrá los sirvientes nigrománticos hasta final de mes. No lo dejo salir del palacete, esta es la primera vez que ve a ''una diosa'' es normal que esté nervioso. Ni siquiera ha visto un gran felino de mi mundo más allá de las pinturas religiosas.
Su vergüenza quedó aplacada por los dulces, que enseguida llamaron su atención. Cotilleó el contenido de la bolsa con ojos golosos, sacó una tartaleta y la hizo girar ante sus ojos, admirándola, antes de darle un bocado.
-¡Qué rico! Las pondremos en una fuente, y ya sé cual es el té perfecto para acompañarlas.
Hizo sonar una campanita y el chico nervioso volvió a aparecer llevando una bandeja con un juego de té y varias cajitas de latón. Mánia le señaló la que quería, dándosela a oler primero a Varsai antes de dejar que el chico preparase la tetera. Luego se marchó a toda prisa para buscar una fuente donde colocar las tartaletas.
-¿Y bien? ¿Qué parte del viajequieres que comentemos hoy? -preguntó mientras se acomodaba en uno de los sillones, con esa particular forma suya de sentarse -Yo había preparado algunos vestidos y ropa libense para que te probases. Tenemos que ponerte en modo diosa, con todo el aparejo ceremonial.
 Dal
Dal
Ficha de cosechado
Nombre: Alec (Alasdair)
Especie: Humano; Escocés.
Habilidades: Fuerza bruta, nociones de lucha y resistencia.
Personajes :- Enredo : Humano Brujo de las Enredaderas.
- Surásara : Ulterana Naga.
- Varsai : Varmana Licántropo leopardo de las nieves.
- Eriel : Nublino.
Heridas/enfermedades : Finas cicatrices por todo el cuerpo.
Status : Perdido en la ciudad de los milagros y los portentos.
 Re: Luna Alta
Re: Luna Alta
26/10/18, 03:42 pm
"No te preocupes, no me ofende ni nada. De hecho es mono, me pregunto que cara pondría si me restregase contra él" Varsai se echó a reír risueña.
"Me alegro que sean de tu gusto" comentó refiriéndose a los dulces. El olor del té llenó sus fosas nasales cuando el chico le acercó la cajita de latón. "Sí, éste está bien".
La licántropa observó al joven salir por la puerta en busca de una fuente esbozando una sonrisa. En cierto modo a Varsai le recordaba un poco a sí misma cuando llegó a la ciudad.
"Pues quería preguntarte por la capital. He visto mapas y leído cosas de la ciudad pero me gustaría algo de primera mano de alguien que ha vivido allí" explicó. "No sé cómo reaccionará la gente ante mí, ni con qué forma debería presentarme".
"Yo he traído algo de ropa mía para ver si puedo adaptarla y que parezca libense".
Varsai no lo dijo pero en realidad no quería que Mánia le ofreciese ropa, prefería usar lo que tenía, quizá por orgullo felino. Podía ser autosuficiente a pesar de ser una novata de la última Luna.
"Me alegro que sean de tu gusto" comentó refiriéndose a los dulces. El olor del té llenó sus fosas nasales cuando el chico le acercó la cajita de latón. "Sí, éste está bien".
La licántropa observó al joven salir por la puerta en busca de una fuente esbozando una sonrisa. En cierto modo a Varsai le recordaba un poco a sí misma cuando llegó a la ciudad.
"Pues quería preguntarte por la capital. He visto mapas y leído cosas de la ciudad pero me gustaría algo de primera mano de alguien que ha vivido allí" explicó. "No sé cómo reaccionará la gente ante mí, ni con qué forma debería presentarme".
"Yo he traído algo de ropa mía para ver si puedo adaptarla y que parezca libense".
Varsai no lo dijo pero en realidad no quería que Mánia le ofreciese ropa, prefería usar lo que tenía, quizá por orgullo felino. Podía ser autosuficiente a pesar de ser una novata de la última Luna.
Soy Dal, hijo del Estío y el Crepúsculo. Señor del Vacío y Amo del Infinito. Destructor de Mundos y Artífice de Infiernos. Conde de la Nada y Duque de los Océanos. Rey del Purgatorio y Terror del Cielo. Marqués del Inframundo y Barón de la Muerte. Por todos estos titulos, Invitado, reclamo tu vida para mí .
 InvitadoInvitado
InvitadoInvitado
 Re: Luna Alta
Re: Luna Alta
26/10/18, 04:42 pm
El sirviente trajo la bandeja, colocó las tartaletas de forma bastante bien presentada, sirvió el té y Mánia lo largó con viento fresco, pidiéndole que cerrase la puerta de la salita.
La bruja se recolocó en su asiento y cruzó las piernas. Atendía a las palabras de Varsai pero había algo en su mirada que denotaba que no estaba muy convencida.
-Verás, hay dos formas de visitar Libo: De incógnito, pasando desapercibida entre la gente o evitando las ciudades; o como habitante de Rocavarancolia. Puedo asesorarte para ambos casos, pero si quieres ir como habitante de Rocavarancolia y poder presentarte con tu forma en Libo tienes que presentarte ante la Reina Madre y, sobre todo, tienes que guardar las apariencias. Eres literalmente la personificación de una deidad de mi cultura de origen y esa es la fachada que debes mantener porque esa es la fachada que conviene a Rocavarancolia, ¿entiendes?
Cogió una tartaleta y le dió un buen mordisco. Masticó despacio para darle tiempo a la licántropa para que asimilase la información antes de preguntar:
-Así que, ¿cómo quieres hacerlo?
La bruja se recolocó en su asiento y cruzó las piernas. Atendía a las palabras de Varsai pero había algo en su mirada que denotaba que no estaba muy convencida.
-Verás, hay dos formas de visitar Libo: De incógnito, pasando desapercibida entre la gente o evitando las ciudades; o como habitante de Rocavarancolia. Puedo asesorarte para ambos casos, pero si quieres ir como habitante de Rocavarancolia y poder presentarte con tu forma en Libo tienes que presentarte ante la Reina Madre y, sobre todo, tienes que guardar las apariencias. Eres literalmente la personificación de una deidad de mi cultura de origen y esa es la fachada que debes mantener porque esa es la fachada que conviene a Rocavarancolia, ¿entiendes?
Cogió una tartaleta y le dió un buen mordisco. Masticó despacio para darle tiempo a la licántropa para que asimilase la información antes de preguntar:
-Así que, ¿cómo quieres hacerlo?
 Dal
Dal
Ficha de cosechado
Nombre: Alec (Alasdair)
Especie: Humano; Escocés.
Habilidades: Fuerza bruta, nociones de lucha y resistencia.
Personajes :- Enredo : Humano Brujo de las Enredaderas.
- Surásara : Ulterana Naga.
- Varsai : Varmana Licántropo leopardo de las nieves.
- Eriel : Nublino.
Heridas/enfermedades : Finas cicatrices por todo el cuerpo.
Status : Perdido en la ciudad de los milagros y los portentos.
 Re: Luna Alta
Re: Luna Alta
26/10/18, 05:15 pm
Varsai comió una tartaleta y se relamió mientras consideraba las palabras de la bruja. Bebió un trago de té antes de responder.
"Puestos a visitar Libo hagámoslo a lo grande. Démosle buena imagen a la ciudad".
Compuso una sonrisa felina y la cola se movió tras ella de forma rítmica.
"Enséñame" pidió.
"Puestos a visitar Libo hagámoslo a lo grande. Démosle buena imagen a la ciudad".
Compuso una sonrisa felina y la cola se movió tras ella de forma rítmica.
"Enséñame" pidió.
Soy Dal, hijo del Estío y el Crepúsculo. Señor del Vacío y Amo del Infinito. Destructor de Mundos y Artífice de Infiernos. Conde de la Nada y Duque de los Océanos. Rey del Purgatorio y Terror del Cielo. Marqués del Inframundo y Barón de la Muerte. Por todos estos titulos, Invitado, reclamo tu vida para mí .
 InvitadoInvitado
InvitadoInvitado
 Re: Luna Alta
Re: Luna Alta
27/10/18, 01:12 am
Mánia dio una palmada y sonrió satisfecha por la respuesta de Varsai.
-¡Perfecto! Pues vamos a ver qué tenemos.
Fue hacia la mesa donde estaban expuestos los vestidos y complementos y rebuscó entre las cosas mientras hablaba.
-Por suerte tu pelo ya es de uno de los colores ceremoniales, pero creo que los rojos no te quedarían bien así que nos vamos a limitar a las gamas de morado y al negro. Esto es para exteriores -le pasó una gruesa capa con forro de piel y capucha que se cerraba con un broche dorado. -Puedo dejarte otra más llamativa si quieres para los bailes. Para la cabeza... veamos. No necesitas orejas ceremoniales, ya tienes las tuyas, pero estos adornos te quedarán geniales. Además son de pinza así que no tienes que hacerte ningún agujero -Le pasó unos adornos de hijo púrpura trenzado con oro y enormes perlas negras haciendo de peso. También le probó una corona de cráneos pintados antes de descartarla y ponerle otra con un diseño menos agresivo.
Los vestidos que le fue enseñando eran todos de seda vaporosa y corte muy sencillo, prácticamente túnicas que iban luego ceñidas con complejos corpiños de cuero y metales preciosos.
-¿Quieres probarte alguno o prefieres llevártelos y probártelos por tu cuenta? -preguntó.
-¡Perfecto! Pues vamos a ver qué tenemos.
Fue hacia la mesa donde estaban expuestos los vestidos y complementos y rebuscó entre las cosas mientras hablaba.
-Por suerte tu pelo ya es de uno de los colores ceremoniales, pero creo que los rojos no te quedarían bien así que nos vamos a limitar a las gamas de morado y al negro. Esto es para exteriores -le pasó una gruesa capa con forro de piel y capucha que se cerraba con un broche dorado. -Puedo dejarte otra más llamativa si quieres para los bailes. Para la cabeza... veamos. No necesitas orejas ceremoniales, ya tienes las tuyas, pero estos adornos te quedarán geniales. Además son de pinza así que no tienes que hacerte ningún agujero -Le pasó unos adornos de hijo púrpura trenzado con oro y enormes perlas negras haciendo de peso. También le probó una corona de cráneos pintados antes de descartarla y ponerle otra con un diseño menos agresivo.
Los vestidos que le fue enseñando eran todos de seda vaporosa y corte muy sencillo, prácticamente túnicas que iban luego ceñidas con complejos corpiños de cuero y metales preciosos.
-¿Quieres probarte alguno o prefieres llevártelos y probártelos por tu cuenta? -preguntó.
 Dal
Dal
Ficha de cosechado
Nombre: Alec (Alasdair)
Especie: Humano; Escocés.
Habilidades: Fuerza bruta, nociones de lucha y resistencia.
Personajes :- Enredo : Humano Brujo de las Enredaderas.
- Surásara : Ulterana Naga.
- Varsai : Varmana Licántropo leopardo de las nieves.
- Eriel : Nublino.
Heridas/enfermedades : Finas cicatrices por todo el cuerpo.
Status : Perdido en la ciudad de los milagros y los portentos.
 Re: Luna Alta
Re: Luna Alta
27/10/18, 01:38 pm
Varsai ensanchó su sonrisa al ver la satisfacción de Mánia, parecía realmente contenta de que hubiera elegido esa opción, supuso que eso aumentaría también el prestigio de la embajadora de algún modo.
Atendió a las palabras de la bruja sobre trajes ceremoniales y orejas. Los propios apéndices de la licántropa se movieron al oír que se ponían cosas así para rituales. Sentía mucha curiosidad por ver uno de aquellos.
Los vestidos eran preciosos, Varsai sacó una imagen mental de Mánia con ellos para más tarde dibujarla. Antes de que la bruja terminase de hablar Varsai ya había apretado la runa que tenía tatuada en el cuello, su ropa desapareció.
"¿Puedo probarme éste?" le preguntó señalando uno que le había llamado la atención. Era de seda negra con algunos adornos morados.
Atendió a las palabras de la bruja sobre trajes ceremoniales y orejas. Los propios apéndices de la licántropa se movieron al oír que se ponían cosas así para rituales. Sentía mucha curiosidad por ver uno de aquellos.
Los vestidos eran preciosos, Varsai sacó una imagen mental de Mánia con ellos para más tarde dibujarla. Antes de que la bruja terminase de hablar Varsai ya había apretado la runa que tenía tatuada en el cuello, su ropa desapareció.
"¿Puedo probarme éste?" le preguntó señalando uno que le había llamado la atención. Era de seda negra con algunos adornos morados.
Soy Dal, hijo del Estío y el Crepúsculo. Señor del Vacío y Amo del Infinito. Destructor de Mundos y Artífice de Infiernos. Conde de la Nada y Duque de los Océanos. Rey del Purgatorio y Terror del Cielo. Marqués del Inframundo y Barón de la Muerte. Por todos estos titulos, Invitado, reclamo tu vida para mí .
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.